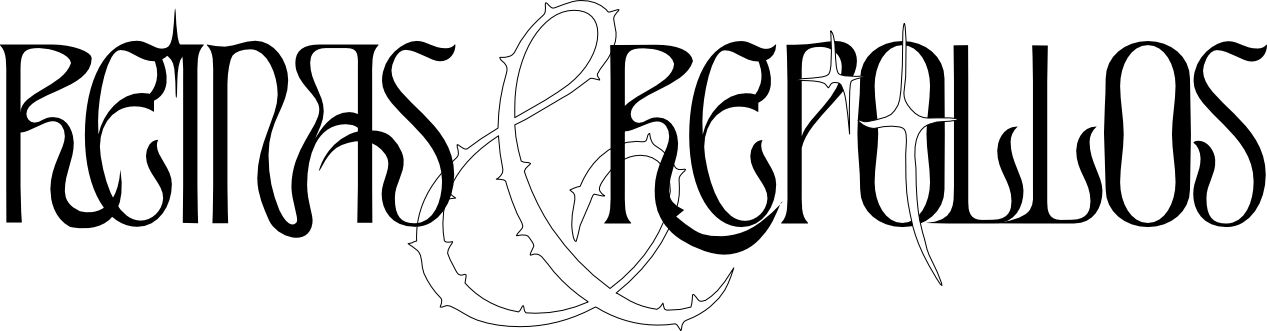EL VERANO QUE ME ENAMORÉ: un shōjo manga de manual
¿Team Conrad o Team Jeremiah? La pregunta que borra a Isabel del centro de su propia historia.
Hola a todas,
Una vez finalizado uno de los fenómenos culturales de los últimos meses: El verano que me enamoré, me gustaría dejar algunas reflexiones que me han ido surgiendo mientras veía la historia de Isabel Conklin y compañía.
El otro día, mientras paseaba por una de mis librerías de Barcelona favoritas, apunté en mi bloc de notas: “Las mujeres hablan de amor y los hombres de deseo (al menos en las estanterías de las librerías).”
Hoy, aquí sentada dispuesta a escribir sobre esta serie, me pregunto si no será todo parte de la misma estrategia de control del deseo femenino. Una especie de territorio ficticio que nos empuja al amor romántico heterosexual y nos lanza a un viaje imaginario imposible en la realidad, porque esos hombres simplemente no existen.
La historia de Jenny Han conecta con un tropo que llevamos repitiendo décadas: la chica que llega para desestabilizar una familia, especialmente un vínculo masculino que parecía indestructible.
En El verano que me enamoré, Belly es un personaje especialmente odiado. No porque tenga un carácter difícil ni porque sus acciones sean imperdonables, sino porque encarna esa transición incómoda: pasa de no ser vista -la niña pequeña, casi parte del decorado- a ser de golpe objeto de deseo masculino. Y ese tránsito no lo gestiona ella: es la mirada de los otros la que lo marca.
Primero es un cuerpo, luego (si acaso) una persona. Y en ese intersticio aparece el odio hacia ella. No sabe exactamente qué significa ser mirada de ese modo, pero todo a su alrededor cambia: el deseo de los hermanos, la estructura familiar, incluso la manera en que el público la juzga.
Lo que se le reprocha a Belly es no entender su nuevo lugar. Pero ¿cómo podría hacerlo? No ha elegido ser vista de esa manera. Esa incomodidad es la que Diablo Cody retrata con precisión en Jennifer’s Body: cómo la sociedad lee el cuerpo adolescente femenino, cómo lo convierte en objeto de deseo y a la vez en amenaza, y cómo se activan de inmediato mecanismos de castigo y domesticación. La adolescente deja de ser inocente en el momento en que otros la sexualizan.
Una de las pistas clave está en el título original: The Summer I Turned Pretty (El verano que me volví guapa). O, dicho de otro modo: el verano en que los hermanos Fisher comenzaron a ver a Belly como un cuerpo deseable. El título -cuestionable, sí- es también brutalmente honesto en su significado: no habla de un cambio interno, sino de una mirada externa que la convierte en “guapa”, es decir, en objeto de deseo.
En redes, la serie ha generado el clásico debate: ¿Team Conrad o Team Jeremiah? Una premisa que parece inofensiva, pero que en realidad deja fuera de la ecuación a Isabel. Ella se convierte en el trofeo por el que los dos hermanos compiten, no en el sujeto de la historia. Su vida se reduce a orbitar en torno a ellos, a ser elegida por uno u otro, en lugar de preguntarse quién es ella y qué desea realmente. La pregunta nunca es ¿qué quiere Belly?, sino ¿con quién se queda Belly? Y esa diferencia es fundamental: muestra cómo seguimos atrapadas en relatos donde el valor de una joven no está en elegir, sino en ser elegida.
Una de las relaciones que me parece más interesante es la de ambas madres. Aunque es cierto que parece que Susannah deja escrito, literalmente, el destino de Isabel: ella está destinada a uno de sus hijos, ella incluso escoge al elegido por encima del otro, e Isabel acaba sin saber quién es realmente porque no quiere decepcionar a nadie.
Este tropo no es exclusivo de la cultura popular contemporánea. La mitología ya nos hablaba de mujeres que ponían a prueba los cimientos de la hermandad masculina o del orden familiar. Pienso en Helena de Troya: no como “la mujer que desata la guerra”, sino como la figura que concentra en su cuerpo la rivalidad y la destrucción de alianzas entre hombres. Pienso en Pandora, presentada como la portadora del mal y de la desgracia al abrir su ánfora prohibida. O en Eva, la manzana, la culpable de la caída, siempre asociada al pecado original.
La intrusa femenina
La intrusa femenina (la otredad a la norma) es un mito fundacional: el relato de que el orden masculino solo se rompe por la irrupción de una mujer deseada. En El verano que me enamoré, esa narrativa se recicla en clave romántica adolescente, pero la lógica es la misma: ella es el origen de la ruptura, el motivo por el que los hermanos entran en conflicto. Ella es la manzana que todos quieren morder, la carcoma de la estructura familiar.
Son relatos que parecen inocentes, “cosas de adolescentes”, pero lo que hacen es repetir, una y otra vez, el mito de la intrusa femenina como origen del caos.
No es nuevo. Crecimos con Candy Candy en la tele, compramos los tomos de Marmalade Boy en el quiosco cada semana y vimos cómo Los Serrano se convirtió en una de las series más vistas del país con el mismo motor narrativo: una chica (o hermanastra) que despierta deseo y, con ello, fractura la familia. Un shōjo manga de manual.
Lo curioso es que, en la modernidad, muchas de estas historias están escritas por mujeres. ¿Es esto mirada femenina? ¿O es más bien la interiorización de un relato que hemos aprendido tan a fondo que lo reproducimos casi sin darnos cuenta? Aquí se abre otra pregunta incómoda: si la voz femenina basta para hacer que la historia deje de estar bajo el male gaze, o si seguimos atrapadas en el mismo molde.
Estas historias funcionan como manuales del deseo y aprendizaje. Cimentan ese famoso “mito del amor romántico” que tanto vende y tiene un público objetivo: las adolescentes, y no tanto.
En otra de las grandes plataformas de streaming encontramos una versión con escenario distinto, más rural, pero con el mismo esquema narrativo: Mi vida con los Walter Boys. Una granja en lugar de la casa de verano, pero de nuevo una protagonista femenina que llega para poner en juego los lazos masculinos, para convertirse en el epicentro de la rivalidad y del deseo.
Son ficciones, sí, pero también pedagogía cultural. Enseñan que el tránsito de la infancia a la adolescencia femenina es peligroso para los demás, nunca vivido como una experiencia propia. La chica es educada para entenderse a través de la mirada de los otros, para ser responsable de lo que desata en los hombres a su alrededor.
Eso lo seguimos arrastrando siempre, en nosotras mismas y en las demás. Es un mensaje sutil pero peligroso. El cuerpo deseado femenino rara vez puede ser cuerpo deseante sin un juicio moral por parte de la sociedad que lo ve como un peligro.
Lo interesante no es tanto criticar estas narrativas como preguntarnos qué nos dicen de la cultura que las produce y consume.
Es ella (Belly) quien debe renunciar a su entorno, encontrarse lejos de ese ambiente para luego ser rescatada por el caballero de brillante armadura que le vuelve a abrir las puertas de un hogar que ya le pertenecía desde el principio, pero que de alguna manera la aparta, la deja sola. Creo que en esto todas podemos sentir lo que Isabel siente.
El corte de pelo
Isabel se corta el pelo, ¿qué significa eso? ¿Está renunciando a una parte de sí misma? ¿A su feminidad? ¿A su fuerza? ¿Está demostrando que ya no es la misma y que puede volver porque ya no resulta un peligro? ¿O muestra, simplemente, que ya no busca la aprobación de los demás?
Puede parecer un gesto banal, pero culturalmente el pelo femenino siempre ha sido un símbolo de feminidad, sensualidad y pertenencia. Erika Bornay (La cabellera femenina) lo analiza en sus estudios: la cabellera larga es un atributo tradicional de belleza y de atracción, un capital simbólico que se espera de las mujeres.
Cuando una mujer se corta el pelo, no solo cambia su aspecto: desafía un mandato. El corte suele leerse como pérdida, renuncia o castigo autoimpuesto. Desde las viudas que se rapaban en señal de duelo hasta las mujeres a las que se les cortaba el pelo como humillación en contextos de guerra, el cabello ha estado siempre ligado a la feminidad y al control social.
En el caso de Belly, cortarse el pelo después de todo lo vivido no es un simple cambio de look adolescente. Es la expresión visual de una ruptura: con la niña que ya no es, con la feminidad que otros le impusieron, con las expectativas de deseo que la convirtieron en objeto antes que en sujeto. Es un gesto de duelo, pero también de búsqueda. De decir: ya no soy la que queríais que fuera… ¿o sí?
En un versículo de los Corintios, la Biblia dice:
“Para la mujer es gloria dejarse crecer el pelo, porque el pelo le es dado a manera de velo para cubrirse”.
El corte de pelo funciona aquí como metáfora de lo que atraviesa toda la serie: la tensión entre ser mirada y ser reconocida como mujer. Y nos recuerda que incluso los gestos más íntimos tienen siglos de historia cultural encima.
Quizá lo urgente sea empezar a narrar estas historias desde otro ángulo. Uno que no ponga el cuerpo femenino en jaque desde el inicio, que no empiece con un juicio.
¿Qué pasaría si dejáramos de verla como amenaza y empezáramos a verla como sujeto?
Belly, Eva, Pandora o Helena de Troya forman parte de la misma narrativa. No son personajes distintos, sino variaciones de un mismo relato: mujeres atrapadas en historias que las reducen a catalizadoras del deseo masculino. Y tal vez ahí está lo que de verdad incómoda: que, siglos después, seguimos repitiendo la misma historia.
Gracias por leer hasta aquí.
Con cariño,
Jessica y Carla
Reinas y Repollos