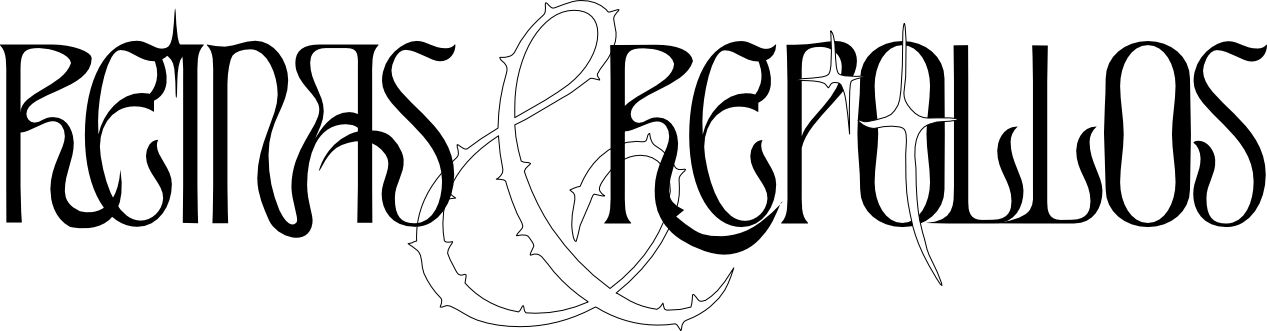La milla verde: el peso del bien y el mal
Una reflexión sobre el alma humana, la justicia y la imposibilidad de la neutralidad.
Hola a todas,
hay películas que una vuelve a ver sabiendo que va a llorar. Para mí, una de ellas es La milla verde. El señor Jingles, John Coffey y ese sistema podrido que los contiene son parte de un relato que, bajo la apariencia de fábula moral, habla del alma humana, de la compasión y de la violencia institucionalizada.
Cada visionado me devuelve a la misma sensación: la de estar frente a una historia sobre el bien y el mal, pero también sobre lo fácil que es pervertir ambos conceptos en una sociedad enferma.
Si algo aborda La milla verde con crudeza es el dilema moral. En su superficie, es una historia cristiana sobre la redención y el castigo. Pero bajo esa capa se esconde una pregunta más profunda: ¿de dónde vienen nuestras nociones de bien y mal, y quién las decide?
La película se sitúa en plena Gran Depresión, una época marcada por la pobreza, el racismo y la desesperanza. En ese contexto, los funcionarios de la prisión —liderados por Paul Edgecomb (Tom Hanks)— representan una masculinidad poco habitual en el cine: vulnerable, compasiva, capaz de ejercer autoridad sin recurrir a la crueldad.
La excepción es Percy Wetmore, sobrino de la esposa del gobernador: un hombre mezquino, sádico, convencido de que el poder justifica cualquier acto. Él encarna el mal institucional, ese que se alimenta del sufrimiento ajeno y se disfraza de justicia. Ese que, amparado en la moralidad cristiana, decide quién debe morir en la silla eléctrica y quién, por el contrario, no ha sido “lo suficientemente malvado” para merecer tal castigo.
A su lado, William Wharton —“Billy el Niño”— representa el mal puro, el caos sin propósito, la violencia que no necesita justificación.
Podríamos decir que estamos ante una Divina Comedia carcelaria, una lucha moral que cada personaje libra para salvar su propia alma. Dante, inspirado en Santo Tomás de Aquino, definía el bien y el mal no solo como categorías morales, sino como estructuras cósmicas que ordenan el universo. El bien es aquello que conduce a Dios; el mal, lo que nos separa de Él.
Y, en esa lógica, la neutralidad también es una forma de mal. En el Infierno, los indiferentes —los que no tomaron partido ni por el bien ni por el mal— son despreciados por ambos lados. Dante los condena por su cobardía moral.
En La milla verde, esa misma idea reaparece: los funcionarios que ejecutan por deber, que encienden la silla con resignación y se ríen para no pensar, forman parte del engranaje del mal. No del mal consciente, sino del de la indiferencia. Porque quien no se posiciona ante la injusticia, la sostiene.
La historia ocurre en un contexto histórico concreto: la Gran Depresión (1929–1939), un tiempo de ruina económica, desempleo masivo y pérdida de fe en las instituciones. En ese caldo de cultivo, Estados Unidos enfrentó una crisis moral paralela a la material.
El New Deal intentó restablecer el orden social, pero también instauró una nueva moral colectiva: la idea de que la compasión y el trabajo podían redimir a una nación. La necesidad de una estructura moral que diera sentido al caos era tan urgente entonces como lo era para Dante en su infierno medieval.
La bondad y el ratón
En medio del corredor de la muerte, un ratón —el señor Jingles— se convierte en símbolo de ternura y esperanza.
Su amistad con Eduard Delacroix, uno de los presos, revela algo esencial: incluso en los espacios más oscuros, hay lugar para la empatía.
La mirada que los funcionarios depositan en ese pequeño ser —alimentarlo, observarlo, cuidarlo— muestra una bondad que trasciende los códigos del sistema penitenciario y la lógica del castigo.
Pero no es un gesto ingenuo. En contextos donde la vida humana se ha vuelto desechable, el vínculo con un animal actúa como refugio moral, una grieta por donde se cuela lo humano.
Cuidar de otro ser vivo se vuelve un acto de resistencia: una manera de seguir sintiendo, de no pudrirse del todo en la indiferencia.
Por eso el señor Jingles acaba siendo algo más que un ratón: es la proyección de la inocencia que todos intentan preservar antes de perderla, el resquicio de humanidad que sobrevive en los lugares más hostiles y en las personas más oscuras.
Fuera de la prisión, el mundo se desmorona. El New Deal apenas alcanza a los más pobres y las personas racializadas siguen siendo tratadas como animales (de ahí que Coffey hable de sí mismo “como un perro”).
Dentro, ese ratón recuerda que la humanidad no depende de las leyes, sino de la mirada con la que decidimos ver al otro. Y esa es una decisión que debemos adoptar activamente en una sociedad que ha comprado el mantra sartriano de “el infierno es el otro”.
Paradójicamente, el gesto de cuidado hacia un animal también puede nacer de la misma mente que ejerce la violencia.
En las cárceles reales hay ejemplos estremecedores: Richard Speck, el asesino de ocho enfermeras, cuidó durante semanas a un gorrión herido en su celda hasta que lo mató cuando le prohibieron tenerlo.
Estas escenas revelan una paradoja inquietante: ¿la empatía y la crueldad comparten raíz? Ambas parecen nacer del deseo de ejercer control sobre la vida y la muerte.
En La milla verde, el señor Jingles encarna esa frontera. No pertenece al bien ni al mal: es el espejo en el que cada personaje se reconoce.
Delacroix lo cuida como quien busca redención; Percy lo desprecia como quien necesita confirmar su poder destruyendo lo vulnerable.
El ratón, diminuto e inmortal, sobrevive a todos porque representa lo que el sistema —y la especie— nunca consigue erradicar del todo: la posibilidad del afecto incluso entre ruinas morales.
El castigo como estructura social
Una de las premisas más poderosas de la película es su veredicto sobre la pena de muerte. La milla verde no nos invita a debatir si es justa o no: nos dice claramente que es inhumana. Que la violencia estatal no purifica, sino que perpetúa los mismos prejuicios sociales que alimentan el crimen.
Los condenados son todos hombres marginales: un nativo, un afroamericano y un francés. El castigo extremo recae, una vez más, sobre los cuerpos considerados prescindibles.
La “milla verde” —ese pasillo de linóleo que conduce a la silla eléctrica— reaparece al final en el geriátrico donde vive Paul ya anciano. Todos caminamos esa milla tarde o temprano, parece decir Darabont, pero la diferencia está en cómo y por qué llegamos a ella.
John Coffey (como café pero se escribe diferente): milagro, sacrificio y estereotipo
John Coffey (Michael Clarke Duncan) es el corazón de la película, pero también su mayor paradoja.
Su dulzura, su capacidad para absorber el dolor ajeno, su don casi divino, lo convierten en una figura mesiánica. Pero también en la encarnación de un arquetipo problemático: el del “negro mágico”, ese personaje racializado cuya función es redimir a los blancos a través de su sufrimiento.
La película intenta denunciar el racismo estructural, pero no logra escapar de los mismos clichés que reproduce. Coffey, como un Cristo afroamericano, asume el peso del pecado colectivo. No busca venganza, solo descanso:
“No puedo soportar tanto dolor, jefe. Está en todas partes, como trozos de cristal en mi cabeza.”
Esa frase, tan sencilla y devastadora, conecta con la sensibilidad de quienes, como decía Sylvia Plath, “sienten demasiado incluso cuando no sienten nada”.
Paul sabe que Coffey es inocente. Sabe que el sistema lo matará de todos modos. Y al ejecutar a un hombre bueno, sabe que se ha condenado a sí mismo.
Su vejez es una penitencia. El linóleo verde del asilo es la misma milla que antes pisaron los condenados. Solo que ahora la recorre con el peso del remordimiento.
Porque, en el fondo, la justicia no es un sistema: es una mirada. La manera en que decidimos ver —y tratar— a los demás. Y la moral no se encuentra en la neutralidad ni en el deber, sino en el alma de cada uno de ellos.
El poder de la cultura
Antes de morir, John Coffey pide ver una película. Le ponen Sombrero de copa (1935), una comedia musical protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers.
Nunca había visto una película antes. Ese gesto tan simple —ver una ficción por primera vez— tiene una fuerza enorme. La cultura aparece aquí como lo que es: un refugio, pero también un privilegio. Un territorio al que no todos pueden acceder, especialmente en tiempos de crisis moral o económica.
Mientras Coffey observa maravillado los bailes y los gestos luminosos de la pantalla —dice, con una sonrisa de oreja a oreja, “son ángeles”—, el espectador comprende que incluso los mundos más fantásticos están atravesados por la injusticia del acceso.
Durante la Gran Depresión, la cultura fue el bálsamo que sostuvo a muchos, pero también un espejo donde se reflejaban las jerarquías de clase y raza.
En ese último deseo, Coffey no busca evasión, sino algo más profundo: entender la belleza antes de morir, ver que aún hay esperanza entre tanta crueldad, comprobar que el mundo también puede ser amable, aunque sea por un instante de celuloide.
La luz y la culpa
La milla verde no es solo una historia sobre milagros, sino sobre responsabilidad moral: sobre qué hacemos con la empatía cuando el sistema nos empuja a apagarla.
Y aunque su moral cristiana pueda chirriar por momentos, hay algo profundamente subversivo en la forma en que Darabont filma la compasión masculina, el dolor racial y la redención imposible: con una ternura que duele y una fuerza en sus personajes que te mantiene pegada a la pantalla.
Quizá por eso sigo llorando cada vez que la veo.
Porque, más allá de lo religioso, La milla verde nos recuerda que el bien y el mal habitan en la cotidianidad; que la neutralidad abre las puertas del infierno, y que el sistema que hemos construido bien podría formar parte del infierno dantesco.
Nos recuerda que, ante el caos, las reglas morales pueden trazar líneas rojas compartidas, y que la empatía y los cuidados —tan simples, tan humanos— lo son todo.
Gracias por leer hasta aquí.
Con cariño,
Jessica y Carla
Reinas y Repollos
Si te gustan este tipo de lecturas y quieres ayudarnos a seguir creando fanzines, artículos y análisis con calma y cariño, puedes apoyarnos en nuestra comunidad de Patreon.
Gracias a vosotras este espacio sigue siendo posible.