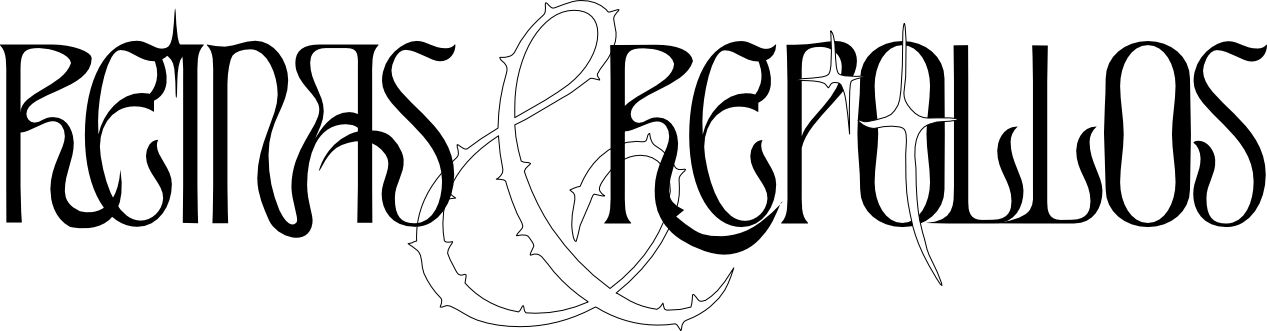Medusa en el laboratorio: monstruos, desobediencia y el miedo masculino en el Frankenstein de Guillermo del Toro
Una lectura simbólica y feminista sobre la genealogía de la monstruosidad, la herencia de Prometeo y la soledad como origen del horror.
Hola a todas,
si hay una película de la que todo el mundo habla ahora mismo, esa es Frankenstein de Guillermo del Toro.
En la película, como en toda la filmografía de Del Toro, nada es casual. Cada objeto, cada sombra, cada símbolo está colocado para aportar información, para ampliar la historia.
Por eso, cuando Víctor y los demás llegan al laboratorio, nos encontramos con alguien presidiendo la entrada como una guardiana antigua y, también, como un presagio de lo que está por venir: Medusa.
Serpientes enroscadas en su cabeza, la boca abierta en un grito petrificado, unos ojos que prometen convertir en piedra a quien se atreva a sostenerles la mirada.
Dentro, en las paredes, reaparece su rostro: un escudo circular con la cabeza cortada de Medusa, muy al estilo Caravaggio, como si su presencia fuese un emblema secreto del espacio donde nacerá la criatura. Otra criatura.
Una convertida en monstruo a manos de los dioses; otra que seguirá sus pasos a manos de un aspirante a dios.
Colocar a Medusa en el corazón del laboratorio no es un gesto estético: es una declaración de intenciones.
Antes del monstruo moderno, ya existió la primera mujer convertida en monstruo.
Antes de la criatura de Frankenstein, ya hubo un cuerpo castigado por los dioses, un cuerpo que los hombres temían mirar.
Del Toro lo recuerda desde el primer plano: la monstruosidad tiene genealogía, y es femenina.
El laboratorio -espacio de creación, poder y arrogancia masculina- está vigilado por quien simboliza la frontera entre humanos y dioses, entre deseo y castigo, entre mirar y ser destruido por mirar.
Hélène Cixous escribe en La risa de Medusa:
“¿Acaso lo peor sería, o no es, en realidad, que la mujer no esté castrada y que le basta con no escuchar más a las sirenas (porque las sirenas eran hombres) para que la historia cambie de sentido? Basta con mirar a la Medusa a la cara para verla: y no es mortal. Es bella y ríe.”
Es casi irónico que el lugar donde un hombre planea desafiar la muerte esté presidido por una mujer que fue castigada por vivir fuera de la norma.
¿Quién es, entonces, el monstruo?
¿El cuerpo que se crea en la mesa… o la mitología que han usado siempre para justificar su miedo?
Aquí, Del Toro abre la puerta a la pregunta que atravesará todo este artículo:
¿Qué une a Medusa con la criatura de Frankenstein?
Y, sobre todo, ¿qué dice esta unión sobre la monstruosidad femenina, sobre la desobediencia y sobre el precio de traspasar los límites de la humanidad?
Medusa: la primera mujer monstruosa
Es posible que no todo el mundo conozca la historia de la gorgona, pero su nombre y su rostro son universales. Medusa es el “monstruo femenino” por excelencia.
Es mito y advertencia. Es castigo y espejo (para todas).
Medusa no nace monstruo: la convierten en monstruo con un fin concreto.
Ese matiz, tantas veces silenciado en la tradición clásica, es la clave que Del Toro reactiva al colocarla en el centro del laboratorio, mirando horrorizada aquello que Víctor está haciendo.
El mito es conocido: Medusa una joven consagrada a Atenea (la única mortal de las tres hermanas), es violada por Poseidón en el templo de la diosa. Atenea, en lugar de castigar al agresor, castiga a Medusa: le roba la belleza, la expulsa del orden femenino aceptable y la condena a llevar serpientes vivas en la cabeza.
Su mirada, antes humana, ahora petrifica. Nadie la podrá volver a mirar sin consecuencias.
Es decir: la monstruosidad femenina nace del castigo, no del crimen.
Medusa encarna la genealogía del miedo masculino: un cuerpo que ya no puede ser poseído, un rostro imposible de dominar. Su poder no está en destruir, sino en mirar. En devolver al espectador la imagen de su propia vulnerabilidad.
Freud leyó a Medusa como símbolo de la “ansiedad de castración”: la cabeza de serpientes representaría el terror masculino a la pérdida del poder, del falo, del control.
Pero esa lectura solo revela una cosa:
que la monstruosidad femenina no es un problema “de” las mujeres, sino un miedo construido por los hombres.
En Del Toro, esa Medusa tallada vigila el laboratorio como si fuera la primera testigo de la hybris masculina.
Víctor no se hace cargo de ninguna de sus acciones. Representa la masculinidad hegemónica jugando a ser dios: Prometeo, Perseo, Zeus o el Dios cristiano.
Caos y destrucción en busca del dominio, del poder y del sometimiento.
Medusa se convierte así en la madre simbólica de la criatura que nacerá sobre la mesa de Víctor Frankenstein.
Ella inaugura una genealogía del horror donde lo femenino se vuelve monstruo para que el hombre pueda seguir siendo dios.
Y sin embargo, bajo su rostro petrificado late la verdad que Del Toro apunta:
la monstruosidad femenina es siempre una respuesta a una hegemonía, nunca un origen.
Frankenstein y la herencia de Prometeo
Mary Shelley subtituló su novela El moderno Prometeo.
Ese gesto, tan discreto como decisivo, situó la historia de Frankenstein no solo dentro del horror gótico, sino dentro de una tradición mucho más antigua: la del ser humano que desafía a los dioses.
Que roba el fuego del conocimiento, que transgrede la frontera entre vida y muerte, entre mortalidad y poder absoluto.
Guillermo del Toro recupera esta lectura con absoluta claridad.
En la película, una frase resuena como una advertencia:
“¿Puede contener el fuego Prometeo o se va a quemar las manos antes de entregarlo?”
No es una pregunta científica. Es una pregunta ética, filosófica, casi espiritual:
¿puede el hombre acercarse demasiado a los dominios divinos sin destruirse a sí mismo en el proceso?
Víctor Frankenstein, como Prometeo, quiere iluminar el mundo con un descubrimiento que cree justo, necesario, casi heroico.
Trae un cuerpo abandonado, una criatura sin lenguaje, un hijo sin madre ni padre (él no se hace cargo).
Trae la repetición del mito de Medusa: la creación sin cuidado, la vida sin responsabilidad, el poder sin amor.
Más adelante, el barón pronuncia una frase que funciona como tesis de la película:
“Solo los monstruos juegan a ser Dios.”
Aquí Del Toro dialoga sin nombrarlo con Goya y su sentencia: “El sueño de la razón produce monstruos”.
El monstruo no aparece cuando la razón duerme, sino cuando actúa sola, sin ética ni afecto.
La criatura de Víctor Frankenstein nace de ese mismo desajuste: una razón soberbia, prometeica, que roba el fuego sin preguntarse a quién quemará.
El resultado no es conocimiento, sino soledad. Un monstruo surgido no del caos, sino del exceso de orden que provoca caos.
En el mito de Prometeo, los dioses castigan al creador, no a la criatura.
En Shelley, y ahora en Del Toro, sucede lo contrario: la criatura paga por la falta del creador. La vida se convierte en condena, no en milagro.
La criatura de Del Toro (Jacob Elordi) dice: “No puedo morir ni puedo vivir”.
Aquí es donde Medusa reaparece como sombra simbólica: ella también fue castigada por un acto que no cometió.
Ella también encarna el precio del fuego masculino: el deseo de controlar, de poseer, de crear sin pensar en las consecuencias.
Prometeo y Medusa, juntos en el laboratorio de Del Toro, forman una especie de espejo roto: dos mitos que hablan del miedo masculino al poder y a la desobediencia, ya sea la desobediencia de los dioses o de las mujeres.
Y en medio de esos ecos mitológicos, nace la criatura.
Un cuerpo torpe, nuevo, que no pidió existir. Un ser que hereda el fuego de Prometeo, pero no su gloria, y la condena de Medusa, pero no su voz.
Del Toro nos recuerda así que la creación, sin cuidado, es solo una forma moderna de crueldad. Y que en el centro de toda historia sobre el fuego robado siempre hay alguien que termina quemado.
Elisabeth y la criatura
Si Medusa vigila la entrada del laboratorio, no es solo para recordarnos el origen de la monstruosidad femenina: es para anticipar a dos figuras que encarnaran la misma lógica dentro de la historia de Del Toro: Elisabeth y la criatura.
Ambos existen en los márgenes del poder masculino. Elisabeth solo aparece en la película para dar más capas a los personajes masculinos.
Ambos son creados, o moldeados, por deseos ajenos.
Ambos sienten el anhelo de ser vistos y ambos existen más como fantasía que como realidad.
“Estar perdida y ser encontrada. Ese es el tiempo de vida del amor” dice Elisabeth en la película.
Elisabeth no pertenece al mundo tanto como al recuerdo que los hombres tienen de ella. Es un fantasma emocional, una figura moldeada por la culpa, el deseo y la nostalgia masculina.
En la película, apenas tiene agencia: está hablada, recordada, proyectada.
Su cuerpo se ha convertido en territorio simbólico.
Aquí es donde Medusa resuena con más fuerza:
Elisabeth encarna esa belleza castigada, esa mujer convertida en mito para justificar el poder del creador.
Como Medusa, ha sido transformada no por lo que hizo, sino por lo que representa.
Su monstruosidad no es física, sino narrativa: es el destino de toda mujer a la que la historia no le permite existir más allá del dolor de los hombres.
Por otro lado, la criatura nace sin nombre, sin lenguaje, sin historia. Nace del deseo de Frankenstein pero no para vivir: nace para demostrar el poder del creador. Es el experimento, la prueba, la arrogancia encarnada.
Y, sin embargo, en la mirada de Del Toro, la criatura se parece más a Medusa que a Prometeo: es el resultado del castigo, no del poder.
Un cuerpo arrojado a la vida sin haberla pedido, condenado por existir de forma incorrecta.
No da miedo porque sea monstruoso, sino porque su vulnerabilidad es insoportable. Se le niega la muerte, el descanso, la clemencia. Un corazón que late sin descanso, que sigue el ritmo y es impío.
En cierta forma, Elisabeth y la criatura son dos versiones de un mismo destino:
la mujer convertida en mito y el hijo convertido en monstruo.
Ambos nacen de los deseos, o los delirios, de los hombres.
Ambos pagan el precio de una creación/relato que nunca estuvo pensada para ellos.
La soledad hecha cuerpo y dolor.
La vulnerabilidad necesita de un entrono que la acoja y eso es lo que es Elisabeth para la criatura y la criatura para ella. Un lugar donde ser vistos. Un lugar donde encontrar el amor (no en el sentido romántico).
Lo que une a Medusa con ambos
A estas alturas podéis imaginar hacia dónde me dirijo con esto.
Medusa representa el lugar donde termina todo cuerpo que desafía la lógica del creador masculino: la otredad, la desviación, la punición.
Elisabeth, convertida en recuerdo y ausencia, es la Medusa silenciosa: la belleza castigada.
La criatura, convertida en horror, es la Medusa visible: la deformidad castigada.
Los dos son hijos del mismo mito:
el mito de que la creación masculina tiene derecho a moldear, transformar y abandonar cuerpos que no responden a su ideal. Del Toro lo sabe y lo subraya con absoluta claridad:
“Solo los monstruos juegan a ser Dios.”
Entre Elisabeth y la criatura hay un hilo rojo, o quizá una serpiente enroscada, que las une a Medusa: la soledad, el silencio y la imposibilidad de existir dentro del orden masculino sin convertirse, antes o después, en monstruo.
La mirada que devuelve la vida
Al final, Medusa no está en el laboratorio para decorar, ni para asustar. Está ahí para mirar.
Para recordarnos que toda historia de monstruos empieza con alguien que fue castigado por existir fuera de la norma.
Mary Shelley lo entendió mejor que nadie. Con apenas dieciocho años escribió la primera gran historia moderna sobre el terror que provoca una creación que no encaja.
Ella también fue una mujer demasiado joven, demasiado inteligente, demasiado imaginativa para su época: otra forma de “monstruosidad femenina”.
Del Toro retoma esa intuición.
Nos dice que el verdadero miedo no está en la criatura que nace, sino en el creador que huye.
Que lo monstruoso no es la vida imperfecta, sino la soberbia con la que se fabrica.
Que el problema nunca ha sido Medusa: el problema son los ojos que temen mirarla.
Por eso, cuando la criatura abre los ojos en el laboratorio -bajo la presencia silenciosa de Medusa- entendemos algo fundamental: el monstruo es siempre el espejo del creador.
Una prueba de su culpa, de su miedo, de su incapacidad para sostener lo que ha traído al mundo. Pero también hay algo más, algo que Del Toro filma con enorme ternura: en la mirada de la criatura hay un gesto de inocencia. Un deseo de ser amado. Una humanidad que se abre paso sin permiso.
Quizá por eso Medusa preside la escena. Porque ella fue la primera en ser mirada como monstruo, la primera en ser castigada por un poder que no controlaba,
la primera en convertirse en símbolo del miedo masculino.
Y ahora observa cómo ese mismo miedo vuelve a repetirse,
cómo la historia de la monstruosidad se hereda y cómo la criatura, como Elisabeth, como ella misma, nace ya marcada por la falta de amor del creador.
Del Toro, como Shelley, nos invita a mirar allí donde el mito nos pidió apartar la vista.
A sostener la mirada del monstruo sin convertirla en castigo. A entender que lo que llamamos monstruosidad no es más que una forma extrema de soledad.
Y quizá esa sea la enseñanza última:
que ninguna creación -ni un cuerpo, ni un mito, ni una historia- debería nacer para ser temida, sino para ser acompañada.
Porque lo monstruoso, cuando se mira sin miedo, revela siempre lo más humano que tenemos.
Gracias por leer hasta aquí,
con cariño
Carla
Reinas y Repollos