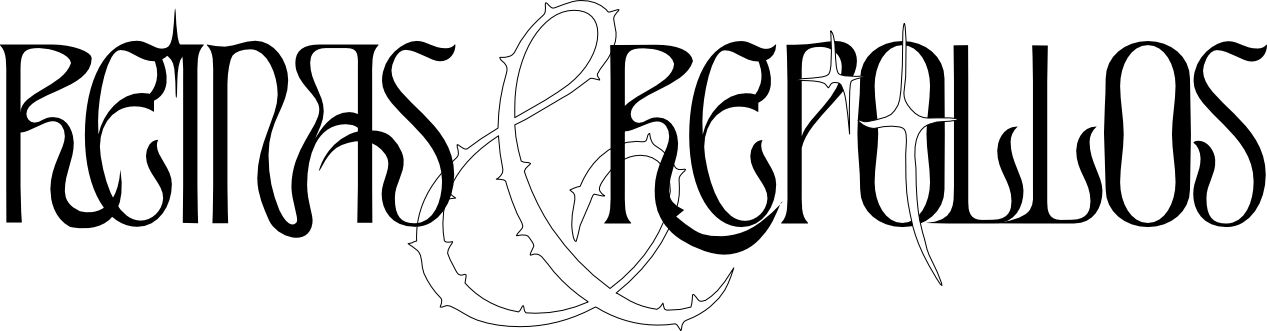Casas con mujeres dentro:
el terror doméstico de Shirley Jackson y sus herederas.
“Las casas están vivas, lo podemos saber por nuestras terminaciones nerviosas.
Si permaneces en silencio las puedes oír respirar.” —Rose Red
Hola a todas,
Hay frases que se te quedan adheridas como polvo en el marco de una puerta. Desde que la escuché, no dejo de pensar en esa respiración de las casas. Y, al pensar en casas que respiran, inevitablemente vuelvo a Shirley Jackson: no solo una de las grandes autoras de terror del siglo XX, sino —sobre todo— una escritora que supo leer el hogar como un campo de batalla político, físico y emocional.
Ella misma convivió con la ansiedad y la agorafobia; sabía que los muros pueden abrigar, pero también vigilar. Por eso, en sus novelas, la casa nunca es un decorado: es un organismo vivo que observa, absorbe, espera.
La arquitectura es también psique: pasillos torcidos, puertas que se cierran solas, paredes impregnadas de secretos y murmullos.
Y quienes más habitan esas casas son mujeres. Jackson las coloca en el centro de su ficción para mostrar cómo lo doméstico, presentado culturalmente como refugio (hogar dulce hogar), puede convertirse en trampa. El salón, la cocina, la escalera dejan de ser espacios familiares para volverse zonas de tensión, donde se reproducen las dinámicas de control y soledad que la autora conocía de primera mano.
Mientras escribía La maldición de Hill House, dejó constancia en una nota dirigida a su marido:
“Una vez me escribiste una carta... diciéndome que nunca volvería a sentirme sola. Creo que esa fue la primera y más terrible mentira que me dijiste jamás”.
Ese lamento íntimo parece grabado en el yeso de Hill House: ansiedad, soledad, abandono. En una época en la que tantas mujeres eran apartadas de la esfera pública o medicalizadas como “locas”, Jackson les otorga un lugar donde existir.
Allí donde la vida las confinaba al rol de esposa y madre, la literatura se convirtió en el espacio donde sus mujeres podían ser complejas, contradictorias, vulnerables y, a la vez, dueñas de sí mismas.
No es casual. Foucault escribió que el cuerpo es un núcleo de control social: no solo biológico, también político. Sobre él se inscriben los relatos hegemónicos que nos disciplinan. En el caso de las mujeres, esa disciplina ha sido especialmente violenta: cuerpos dóciles, habitaciones compartidas, puertas siempre entreabiertas.
Jackson rompe con esa docilidad; sus protagonistas resisten, aunque esa resistencia tenga un precio.
En Hill House, lo verdaderamente importante no es solo la presencia de lo sobrenatural, sino las relaciones que se tejen entre sus personajes y cómo la casa se vuelve testigo de esas tensiones. Muchas veces parece retorcerse con el cuerpo de las que la habitan: la casa hecha cuerpo, hecha herida, hecha pesadilla.
Las casas se convierten entonces, no solo espacios físicos, sino memoria emocional, guardan recuerdos, sus paredes están impregnadas de todo lo que ha ocurrido ahí, lo que no se ve fuera de ellas, lo que no se puede llegar a intuir, violencias silenciosas y silenciadas.
Dinámicas tan normalizadas que hacen temblar la psique de las mujeres que se ven arrastradas al ostracismo. Jackson les devuelve autonomía, complejidad, valor y deseo. Les otorga cuidados, pero también revela cómo son destruidas por los hombres, por el patriarcado, por la norma. Ahí está el verdadero horror de sus casas.
El terror cotidiano de Jackson
El terror en Jackson nace de lo íntimo. Su vida estuvo atravesada por esa tensión: un marido dominante, abusivo e infiel (Stanley Hyman), un entorno que la fue confinando al ámbito doméstico, una agorafobia que crecía como la hiedra por la piedra de su hogar.
No había sangre en las paredes, sino pequeñas heridas constantes: el desprecio, la imposición de roles, la soledad. Qué difícil se hace ver estas cosas cuando son tan tenues, como destellos que se dejan entrever en algunas ocasiones dentro de un espacio cotidiano.
Eso mismo transmiten sus obras. Hill House o Siempre hemos vivido en el castillo no son simples relatos de casas embrujadas, sino metáforas de un mundo que marginaba y despreciaba a las mujeres. Los muros se convierten en testigos de violencias silenciadas: lo que no se dice, lo que se calla, lo que nadie quiere mirar de frente.
En sus páginas, lo que asusta no es tanto el fantasma como la imposibilidad de escapar de lo que parece natural. El patriarcado, las expectativas sociales, la sospecha permanente sobre las mujeres “raras” o “diferentes”. Esa es la base del horror cotidiano que Jackson supo transformar en literatura: mostrar que el verdadero infierno no está solo al otro lado de la puerta, sino en el interior del hogar.
Jackson nunca tuvo su propia habitación para escribir. Siempre estuvo bajo el control constante de su marido. Las paredes la observaban y ella escribía de puntillas, sin hacer ruido, escondiendo páginas de sus historias para que Stanley no las encontrara.
Virginia Woolf lo dijo antes que nadie: una mujer necesita dinero y una habitación propia para poder escribir. Pero no solo para escribir. Una mujer necesita una habitación propia para existir sin ser interrumpida, sin ser mirada, sin ser poseída. Shirley, como tantas otras, no tuvo eso.
La habitación es un umbral: entre la vida pública que exige productividad, maternidad o belleza, y la vida interior que a veces solo necesita silencio. Jackson buscó ese silencio en sus escritos. En Merricat, en Eleanor, en cada una de sus protagonistas. Esa fue su habitación propia.
Merricat y Constance: cuidados entre mujeres
Si en Hill House la casa se dobla con los cuerpos de sus habitantes hasta volverse herida, en Siempre hemos vivido en el castillo la casa es un refugio femenino que se defiende a toda costa.
Allí viven Merricat y Constance, dos hermanas que han creado un universo cerrado, sostenido por los cuidados, la rutina y la complicidad. Su hogar es pequeño, extraño para la comunidad exterior, pero funciona como trinchera contra un mundo que las desprecia. Los vecinos las rehúyen, cuentan historias de terror sobre su casa y las mantienen aisladas de la comunidad.
Merricat guarda ese territorio sagrado con imaginación y violencia. Constance encarna la continuidad: la cocina, las recetas, la dulzura. Juntas hacen del cuidado un principio político. Pero incluso así, Merricat necesita su propio respiro: el jardín. Ese rincón es su habitación al aire libre, un lugar donde existir sin ser observada, donde dejar que el pensamiento se expanda.
Cuando irrumpe el primo Charles —con su lógica de dinero, autoridad y control—, el equilibrio se rompe. Lo que era refugio se vuelve territorio invadido.
El incendio que devasta la casa es una metáfora brutal: no solo quema madera, quema la posibilidad misma de un espacio femenino autónomo. El mensaje es claro: esos refugios —la cocina, el café, el jardín— serán sospechosos y, si pueden, aniquilados. Y, sin embargo, de las ruinas las hermanas vuelven a componerse. La casa, reducida, sigue siendo suya. La hermandad, aunque herida, sobrevive.
Refugios y jardines
El jardín de Merricat no es una excepción: en la cultura abundan los espacios apropiados por mujeres como formas de resistencia silenciosa.
La serie Las flores perdidas de Alice Hart (basada en la novela de Holly Ringland) recupera con fuerza este imaginario. Allí, una casa en medio de un campo de flores se convierte en refugio para mujeres que han sobrevivido a la violencia de género.
La arquitectura y el jardín no son simples escenarios: son espacios de memoria y cuidado, lugares donde el trauma puede transformarse en vínculo y en comunidad.
Tanto en Merricat como en Alice Hart, la naturaleza y la casa aparecen como organismos vivos que guardan heridas y, al mismo tiempo, ofrecen resistencia. Pero lo que en Shirley Jackson termina perseguido y aniquilado —la posibilidad de un hogar sin hombres—, en Las flores perdidas de Alice Hart se plantea como una herencia que puede transmitirse, una red de apoyo intergeneracional que desafía al silencio.
Lo mismo puede rastrearse en Tomates verdes fritos (1991), donde la relación entre Ruth e Idgie se protege en el café Whistle Stop como espacio de autonomía y afecto en plena Alabama de los años 30. También en Picnic en Hanging Rock (Peter Weir, 1975), donde la naturaleza absorbe a las muchachas en un paisaje tan bello como indomesticable, escenario de desapariciones que simbolizan la fuga de la disciplina masculina y victoriana.
En el cine gótico, Guillermo del Toro reimagina la casa como cárcel en Crimson Peak (2015): un palacio que se hunde lentamente en la tierra, donde la protagonista descubre que el hogar prometido por el matrimonio es, en realidad, un mausoleo. La naturaleza, en lugar de refugio, se vuelve tumba.
Estos ejemplos muestran un motivo común: cuando las mujeres encuentran un refugio propio —un jardín, una cocina, un café, una mansión heredada— ese espacio se vuelve sospechoso, vigilado, a menudo perseguido o destruido. La autonomía femenina parece intolerable para el relato dominante. Sin embargo, al mismo tiempo, esas casas y jardines se convierten en metáforas de resistencia.
Lo mismo pasa con la miniserie Rose Red: la casa, en constante construcción, solo obtiene destrucción como respuesta. La imposibilidad de aceptar un espacio autónomo femenino convierte la mansión en una pesadilla sin fin, castigada por su propio crecimiento.
Hill House: la casa como espejo del cuerpo
En La maldición de Hill House, Jackson lleva al límite la idea de la casa-organismo. Hill House no es un escenario: es un personaje, un cuerpo que palpita y que se pliega a los cuerpos de quienes lo habitan -sobre todo a los de ellas-. Sus pasillos desviados y sus ángulos imposibles materializan una psique fracturada. Allí donde la cultura patologizó la sensibilidad femenina, Jackson la convierte en potencia narrativa: la arquitectura como espejo de una interioridad que la sociedad prefiere silenciar.
Eleanor encarna esa fusión. Su fragilidad no es incapacidad: es hiperconciencia. Escucha lo que otros no escuchan, siente lo que los demás han aprendido a ignorar. Hill House la seduce porque la reconoce. En esta lectura, la mansión es un cuerpo femenino amplificado: lleno de deseos reprimidos, memorias que no se borran, hambre de pertenecer. Eleanor quiere quedarse porque, por primera vez, hay un lugar que la acepta —aunque ese lugar termine devorándola.
De este modo, Jackson subvierte la tradición gótica. Donde el género solía mostrar a la mujer como víctima pasiva de fuerzas externas, aquí la convierte en sujeto pleno, complejo, contradictorio: vulnerable y resistente a la vez. Hill House no solo amenaza a las mujeres que la habitan: las refleja, las encarna, las multiplica.
El eco en el cine: de Hill House a Rose Red
La estela de Jackson recorre el cine y la televisión: la The Haunting de Robert Wise (1963), la versión de Jan de Bont (1999), la serie de Mike Flanagan (2018)… y, también, variaciones más libres.
Rose Red (2002), concebida por Stephen King como homenaje y desvío, imagina una mansión que nunca deja de crecer, como si siguiera el ritmo de un corazón enfermo. La huella jacksoniana es evidente: la casa como criatura, el hogar como herida. Y, sin embargo, ahí se nota la diferencia de mirada.
En Jackson, la casa refleja vulnerabilidad, deseo y resistencia; la autonomía de las mujeres es un problema para el mundo, no un pecado en sí misma.
En Rose Red, esa autonomía se convierte en germen del mal. La esposa del magnate Rimbauer —enferma, abandonada por un hombre infiel que la deja sola para cazar y coleccionar amantes— halla consuelo en otra mujer, la cuidadora que la asiste en sus fiebres. Lo que en Jackson sería un vínculo de cuidados aparece aquí como origen de la maldición. La casa que se niega a dejar entrar a los hombres se representa como monstruosa. La casa viva —esa que, si callas, puedes oír respirar— es castigada por atreverse a crecer sin permiso.
La escena del cuadro condensa esta inversión: fuerza a las mujeres a verse como monstruos cuando lo monstruoso siempre estuvo fuera de ellas. Desplaza el foco del verdadero origen del horror —la violencia masculina, el abandono, el control— y lo coloca sobre la resistencia femenina, reescribiéndola como amenaza.
Epílogo: verdad doméstica
Volver a Jackson es aprender a escuchar. Sus casas laten, guardan memoria, y nos obligan a mirar lo que preferimos no ver: que el monstruo no es la mujer que protege su cuarto, ni la hermana que cuida de otra, ni la esposa que busca consuelo donde el marido no lo ofrece. El monstruo es un sistema que no tolera esa autonomía y que, si puede, la perseguirá hasta reducirla a cenizas.
Por eso su obra sigue ardiendo hoy. Porque recuerda que el terror no necesita espectros: basta una escalera en penumbra, una cocina en silencio, una nota que admite una mentira fundacional. Y porque nos devuelve algo esencial: la certeza de que los refugios de las mujeres —habitaciones, jardines, cafés, mansiones— no son caprichos ni rarezas, sino cuerpos políticos en los que se juega la posibilidad misma de existir sin permiso.
Gracias por leer hasta aquí. Y que tengáis un buen Halloween.
Con cariño,
Jessica y Carla
Reinas y Repollos